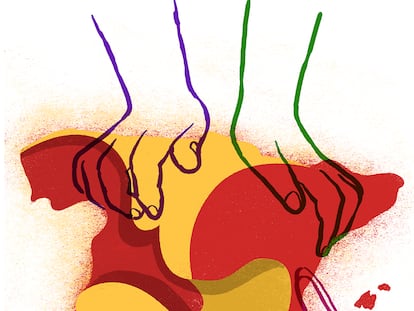Raíces de la memoria histórica
La tensión entre olvido y recuerdo es una lección sobre el origen de nuestra democracia
La mujer. Tiene los ojos claros, los labios finos, el cutis terso, las manos arrugadas. A cada poco llora. Saca un pañuelo blanco de tela y cambia de lugar sus lágrimas. Una vez. Otra. Su imagen resulta conmovedora cuando cierra fuerte el puño y lo levanta con ochenta y tantos años. Cuando aprieta contra el pecho la bandera tricolor, como si quisiera traspasar con ella el abrigo y la carne y fundirlas en un todo, cuerpo y prótesis republicana. Es enternecedor verla cuando asiente al oír, desde el escenario, que si el silencio es un arma de opresión, la memoria será nuestra lucha y por eso nunca vamos a olvidar. Emociona verla dejar un clavel a los pies del memorial. Después, buenos días, disculpe, me contará que se llama Alicia, que nació en el Tánger internacional y que no, ninguno de sus familiares murió en la masacre franquista que esta mañana fría y ventosa hemos venido a recordar. Uno había imaginado un pasado familiar dramático para Alicia. Por ejemplo, que su padre fue uno de los ciento cuarenta fallecidos en el bombardeo, uno de tantos Gernikas sin pintor ni poeta. O que su madre, quién sabe, tal vez fuese aquel cadáver número 91 al que las autoridades de la época registraron in situ como “Mujer sin identificar. Sin documentos ni dinero. Viste chaquetilla de cuadros blancos y negros, camisa color carne. Conocida como sirvienta de una tal Pilar de esta ciudad”: una criada tan pobre que por no tener no tenía ni nombre, cómo iba a tener bandera o ideología, bienes de segunda necesidad. Uno había imaginado la historia perfecta que convirtiese a esa anciana emocionada, pelo gris asomando bajo el gorro de fieltro, en un símbolo. Una metáfora.
No lo es. Solo es una mujer.
El olvido. ¿Debe un libro incomodar? Eso ocurre al leer las páginas de Tejer el pasado (Barlin Libros). Más que un ensayo, es una provocación que busca dinamitar un lugar común asentado en nuestra cultura democrática y en la tradición memorialista de la izquierda. Ese mantra que dice que todo pasado que se olvida está condenado a repetirse.
Constatan sus autoras, las sociólogas francesas Sarah Gensburger y Sandrine Lefranc, que vivimos una invasión de la memoria. “En nuestro siglo XXI —escriben—, el mandato de recordar ha reemplazado al mandato de olvidar, muy propio de la Antigüedad”. Dicha obsesión está sustentada en una creencia institucionalizada: los efectos salvíficos de la memoria. Es decir, la convicción de que la memoria tiene el poder de impedir que una violencia se reproduzca. Y es esa cualidad redentora lo que las autoras ponen en cuestión.
Late en nuestros días una obligación ética por nombrar, honrar y reparar a las víctimas del ayer. Por conectar su dolor con el ciudadano de hoy. La memoria como compensación en diferido para saldar deudas, cerrar heridas, sanar traumas, como si fuera tan sencillo. Pero no. Dicen las autoras de este libro incómodo que la obsesión memorialista del presente, sin precedentes en la Historia, está errando el tiro. Que las políticas orientadas a conocer el pasado para no repetirlo pueden ser bienintencionadas, pero son ineficaces. Porque más que convencer, solo reafirman. Como una especie de liturgia cívica endogámica. Puro solaz para fans, de la causa que sea. De la República, del Holocausto, del apartheid: todos los derrotados del ayer. Las víctimas de esa medusa de la Historia que es la opresión.
Subrayo una idea: Un Gobierno rendirá más homenajes a las víctimas cuando no pueda concederles reparación o justicia.
Una frase –la última– me deja aturdido: “Las políticas de memoria son, tristemente y con demasiada frecuencia, políticas de impotencia”.
La memoria. Es la sala final de la exposición. El estómago ya está hecho un nudo. Cuenta Tono Vizcaíno, el guía, que no es sotenible emocionalmente explicar esto. “Esto” es la memoria de Paterna, paredón de España: 2.238 personas fusiladas entre abril del 39 y diciembre del 56. “Esto” son los objetos que encontraron al excavar las fosas para recuperar los cuerpos amontonados en un acordeón humano; mudo, siniestro. Las cuerdas para maniatar. Los peines partidos en dos. Las medallitas que no salvaron. Las balas.
Pero en la última sala solo hay una vitrina.
Dentro de ella brilla una maraña rojiza y filamentosa. Tiene forma de cerebro: eso es lo que llama la atención. Y entonces Tono cuenta que hace dos años abrieron la fosa 21 de Paterna. Allá dormían los restos de 76 hombres. Obreros, tejedores, mecánicos, labradores, camareros, zapateros, dibujantes. Un cráneo llamó la atención de los arqueólogos. Contenía algo. Eran las raíces de un ciprés. Habían arraigado allá donde se emplaza el cerebro. Justo en el lugar donde late la memoria, donde también opera el olvido.
Esas raíces son el símbolo de un país bifronte.
La metáfora de este tiempo contradictorio.
Una lección sobre el origen de nuestra democracia. Su profunda raíz.
Muchas veces me pregunto para qué sirve recordar la Historia. A veces temo que la memoria se convierta en un lujo de clase. En una marca de bando. Solo para fans. Ahora he visto la alargada sombra del ciprés. Cuando dude, pensaré en esas raíces.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.