Edmund de Waal te ha escrito una carta
En ‘Cartas a Camondo’ (Acantilado) Edmund de Waal escribe la historia de una casa que es también la historia de Europa

Charles, el suegro de Moïse Camondo, compró a Manet un manojo de espárragos recién salido del caballete. El precio era de 800 francos y él le envió 1.000. Cuatro días después llegó a la rue de Monceau un pequeño lienzo con un espárrago solitario y una M garabateada en la esquina superior derecha, con una nota de Manet: “Este se ha escapado del manojo”.
Edmund de Waal, uno de los ceramistas más celebrados del mundo, lo recuerda indagando entre lo que no vemos quienes visitamos el Museo Nissim de Camondo, en París. Eso es su último libro: colarse en una casa, en una vida, rescribir lo que quedó por contar de varias vidas. Cartas a Camondo (Acantilado) son anotaciones para tomarse un tiempo, para no prejuzgar y para saber que si queremos saber, aprenderemos mucho. Y lo cuestionaremos casi todo.
Como ceramista, De Waal tiene obra en el Victoria&Albert Museum y en la Tate Modern. Ese salto, de la tradición a la vanguardia, o de Gran Bretaña al mundo, lo define. Está convencido de que “podemos cruzar fronteras y conservar nuestra integridad”. Él, “un no practicante de todo”, cruza muchas. Igual da clase de cerámica en la Universidad de Westminster que escribe algunos de los ensayos más fascinantes de este siglo (La liebre con ojos de ámbar, Acantilado, háganse un regalo y léanlo). Con 61 años, De Waal pertenece a la vez a las paredes austeras de un monasterio —donde creció— y al mundo que ha recorrido buscando la porcelana más fina, la que apenas se puede ver.

Esa búsqueda recorre La liebre con ojos de ámbar. Y le llevó a viajar por Europa, Japón, la historia y sus propios recuerdos. Es esa misma búsqueda insaciable de tratar de entender, —no de sentido, De Waal encuentra sentido en todo lo que mira y hace— le lleva en Cartas a Camondo a acercarse a alguien distante y distinto y a la vez, claro, cercano. Como los Ephrussi banqueros y judíos, a cuya familia pertenece De Waal —que llegaron de Odesa y se instalaron cerca del parque de Monceau en París—, los Camondo llegaron a París en el siglo XIX procedentes de Constantinopla. Cultos y trabajadores, atesoraron una de las grandes colecciones privadas de la ciudad. Su legado ha enriquecido, desde siempre, los grandes museos parisinos. Y escribo los grandes con mayúsculas: del Louvre al de Orsay, antes de que su propia casa se convirtiera en museo.
Esa casa, la de los Camondo, hoy pertenece al Museo de Artes decorativas del Louvre. Y lleva el nombre del hijo de Moïse, un joven perpetuo: Nissim de Camondo, que murió durante la Primera Guerra Mundial mientras pilotaba un avión de lo que consideraba su patria: Francia.
Su padre, Moïse, se pasó la primera década de su vida mirando el Bósforo. Había nacido en una calle que llevaba su apellido: en el número 6 de la calle Camondo de Gálata. Pero formó y vio desaparecer a su familia en París.
Cuando De Waal entra en la casa de los Camondo, indaga en las instrucciones que Moïse dejó escritas. Son precisas en cuanto a la limpieza escrupulosa. “Usted no quiere que el tiempo cambie nada, que la luz destiña los tapices, los suelos… El mal tiempo debe quedar fuera. Las ventanas… permanecer cerradas”, le dice. Pero a De Waal el polvo lo atrae. “Marca el paso del tiempo”. John Rewald escribió sobre el polvo denso entre las marcas que Morandi hacía en su modesto estudio para ubicar los cuencos, las botellas. “Ese polvo denso, gris y aterciopelado no era fruto de la negligencia sino de la paciencia. Testigo de una paz total”. “Sin polvo”, anota De Waal, “es más difícil encontrar trazas”. Para no tener polvo hay que ser rico. Y exigente.
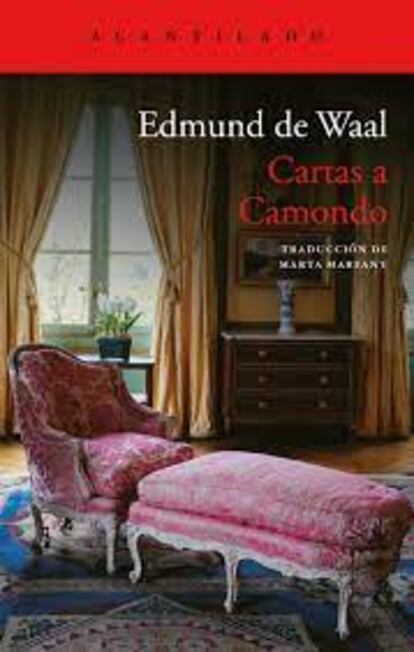
Cuando De Waal se pone a mirar algo acaba viéndose. Viendo el mundo. A sus antepasados, al dolor de la pérdida y la incomprensión, la alegría de la creación y el encuentro. Nos cuenta que ha entrado en las buhardillas en busca de las cosas que no han sido ni archivadas ni fotografiadas. Busca lo que escapó a la supervisión. Por eso evita los espacios públicos. Observa que los pomos de las puertas de los fregaderos están acanalados para facilitar el trabajo de un ayudante de cocina ajetreada.
Más allá de la casa, y cada uno de sus detalles, De Waal pasa revista a otros ciudadanos que habitaban cerca del parque. “Aquí por el parque de Monceau todos parecen primos. Es mejor asumirlo”. Un antisemita como Édouard Drumont lo había escrito así: “Son todos primos. Son cosmopolitas, vienen de todos lados, no son realmente franceses. Solo fingen”. Y de Waal lo traduce: “Cada judío es responsable de lo que hace cualquier otro judío, culpable”. Escribe sobre los peligros de creer en los mitos. Y anota que allí también estaba Proust, “que salía al parque en invierno con patatas asadas en los bolsillos para no pasar frío”. Proust amaba a Chardin porque con El niño de la peonza, o El castillo de naipes retrata lo más íntimo. No una exhibición de dotes, sino lo más profundo de las cosas. “Quiere tocar nuestra vida”. Y hay grabados de Chardin en casa de los Camondo.
En la casa de Camondo describe cómo una vivienda se hace deshaciendo un pasado, “deshaciendo todo lo que conectaba a Camondo con Constantinopla”. Y describe las sillas como tronos de príncipe. O los tacones de zapatos que son de oro. Están ante el retrato de la condesa Alice que pintó Carolus-Duran. “Todo en esta casa está en mayúsculas, subrayado, iluminado”, anota. Y se fija en los muebles que se transforman. Como en los espacios, silencios y las personas que se convierten en otras.
En la sala de la porcelana De Waal es él: “Trabajo con porcelana, que es un material migratorio. Hago cosas que son susceptibles de romperse”. “No-saber-decir-basta podría ser perfectamente la definición de la porcelana europea”, resume. O “el color de la porcelana siempre permanece igual. No se desvanece, ni sufre por la humedad. Puedes romperla, pero no puedes destruirla”.
Este museo, que fue casa asolada por tantas desgracias, pérdidas, muertes, asesinatos, lo fue todo en apenas tres décadas. Luego se convirtió en chambres de souvenirs, habitaciones para el recuerdo, por donde De Waal husmea y escribe sobre pertenecer a un lugar y pertenecer el uno al otro. “El espacio nos ofrece la posibilidad de que no se hayan ido”. Es lo que consigue este libro: reconquistar una ilusión. De Waal lo sintetiza: “Para completar algo, hay que saber lo que es la separación, sentir la dispersión”.
Babelia
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.



































































